Mensaje tomado del sitio web Jesus Christ, The Son of God.
Por Gordon B. Hinckley.
 El Redentor de la humanidad nació hace poco más de dos mil años en Belén de Judea. Siendo niño, fue llevado al templo de Jerusalén, donde José y María oyeron las maravillosas profecías por boca de Simeón y Ana sobre el bebé que estaba destinado a ser el Salvador del mundo.
El Redentor de la humanidad nació hace poco más de dos mil años en Belén de Judea. Siendo niño, fue llevado al templo de Jerusalén, donde José y María oyeron las maravillosas profecías por boca de Simeón y Ana sobre el bebé que estaba destinado a ser el Salvador del mundo.Pasó gran parte de Su infancia en Nazaret de Galilea y a la edad de doce años fue llevado nuevamente al templo. María y José lo hallaron conversando con hombres instruidos “y éstos le oían y le hacían preguntas” (Traducción de José Smith, Lucas 2:46).
Jesús llegó a la edad adulta y “crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres” (Lucas 2:52). Juan lo bautizó en el río Jordán para “[cumplir] toda justicia” (Mateo 3:15). Ayunó durante 40 días y noches y soportó las tentaciones de Satanás antes de empezar Su ministerio público, tras lo cual anduvo enseñando, sanando y dando bendiciones.
El gran Jehová
Jesús fue, en efecto, el gran Jehová del Antiguo Testamento, el que dejó las cortes reales de Su Padre en lo alto y condescendió a venir a la tierra como bebé, nacido en las circunstancias más humildes. Isaías predijo Su nacimiento siglos antes y declaró proféticamente: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz” (Isaías 9:6).
Este Jesucristo de quien solemnemente testificamos es, tal y como declara Juan el Revelador, “el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra”. Él “nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 1:5–6).
El Salvador del mundo
Fue y es el Hijo del Todopoderoso, el único hombre perfecto que caminó sobre la tierra. Sanó a los enfermos e hizo caminar al cojo, ver al ciego y oír al sordo. Levantó a los muertos, pero aún así, estuvo dispuesto a entregar Su propia vida en un acto expiatorio, la magnitud del cual escapa a nuestra comprensión.
Lucas registra que Su angustia fue tan grande que “era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra” (Lucas 22:44), una manifestación física confirmada en el Libro de Mormón y en Doctrina y Convenios (véase Mosíah 3:7; D. y C. 19:18). El sufrimiento en Getsemaní y en la cruz del Calvario, apenas a unos cientos de metros de Getsemaní, incluyó, en lo temporal y lo espiritual, “tentaciones… dolor… hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir”, dijo el rey Benjamín, “sin morir” (Mosíah 3:7).
A la agonía de Getsemaní le siguieron Su arresto, Sus juicios, Su condena y el inexpresable dolor de Su muerte en la cruz, seguido de Su entierro en el sepulcro de José y Su triunfante resurgir en la Resurrección. Él, el bebé humilde de Belén que hace dos mil años anduvo por los polvorientos caminos de la Tierra Santa, se convirtió en el Señor omnipotente, el Rey de reyes, el Dador de salvación para todos. Nadie puede comprender plenamente el esplendor de Su vida, la majestuosidad de Su muerte, la universalidad de Su don a la humanidad. De manera inequívoca declaramos junto con el centurión que dijo cuando Él murió: “…Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” (Marcos 15:39).
Nuestro Señor Viviente
Éste es el testimonio del testamento del Viejo Mundo, la Santa Biblia. Y aún hay otra voz, la del testamento del Nuevo Mundo: el Libro de Mormón. En él, el Padre presentó a Su Hijo resucitado diciendo: “He aquí a mi Hijo Amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre” (3 Nefi 11:7). Con esta presentación divina se inicia el relato del ministerio de nuestro Salvador entre algunas de Sus “otras ovejas” (Juan 10:16) tras Su ascensión de Jerusalén. El mensaje a lo largo de todo el Libro de Mormón es sobre la divinidad de Jesucristo y las bendiciones eternas que pueden recibir todos los hijos y todas las hijas de Dios mediante Su amor redentor. Éstas son las palabras de un profeta del Libro de Mormón:
“Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios; pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos…
“Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados” (2 Nefi 25:23, 26).
A todo esto se añade la declaración de los profetas modernos: “Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él: ¡Que vive!” (D. y C. 76:22). En Doctrina y Convenios, Él testifica sin lugar a dudas de Su propia misión divina: “Yo soy el Alfa y la Omega, Cristo el Señor; sí, soy él, el principio y el fin, el Redentor del mundo” (D. y C. 19:1).
En Él vemos no sólo a nuestro Maestro y Buen Pastor, sino también a nuestro gran Ejemplo, que nos pide: “…Si quieres ser perfecto… ven y sígueme” (Mateo 19:21).
La Piedra Angular
Él es la principal piedra angular de la Iglesia que lleva Su nombre: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No hay ningún otro nombre dado entre los hombres mediante el cual podamos ser salvos (véase Hechos 4:12). Él es el Autor de nuestra salvación, el Dador de la vida eterna (véase Hebreos 5:9). No hay quien se le compare; nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Demos gracias a Dios por la ofrenda de Su Amado Hijo, que dio Su vida para que pudiésemos vivir y que es la piedra principal e inamovible de nuestra fe y de Su Iglesia.
El punto central de nuestra fe
No sabemos todo lo que yace adelante; vivimos en un mundo de incertidumbre. Para algunos, habrá grandes logros; para otros, desilusiones. Para algunos, mucho gozo y alegría, buena salud y una vida holgada; para otros, quizás enfermedad y un grado de pesar. No lo sabemos. Pero de una cosa estamos seguros: al igual que la estrella polar de los cielos, pese a lo que depare el futuro, allí se encuentra el Redentor del mundo, el Hijo de Dios, seguro y firme, como el ancla de nuestra vida inmortal. Él es la roca de nuestra salvación, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, el mismo punto central de nuestra fe.
Acudimos a Él en tiempos buenos o malos, y Él está allí, para darnos seguridad y aprobación.
Él es el punto central de nuestra adoración; Él es el Hijo del Dios viviente, el Primogénito del Padre, el Unigénito en la carne. Él “ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron” (1 Corintios 15:20). Él es el Señor que vendrá de nuevo “para reinar en la tierra sobre su pueblo” (D. y C. 76:63; véase también Miqueas 4:7; Apocalipsis 11:15).
Nadie tan grandioso ha caminado sobre la tierra; ningún otro ha hecho un sacrificio comparable ni otorgado una bendición semejante. Él es el Salvador y el Redentor del mundo. Creo en Él; afirmo Su divinidad sin dudas ni evasivas. Lo amo. Pronuncio el nombre de Jesucristo con reverencia y maravilla. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Maestro, el Cristo viviente, que está a la diestra de Su Padre. ¡Él vive! Él vive, resplandeciente y maravilloso, el Hijo viviente del Dios viviente.
Etiquetas: Discursos, Gordon B. Hinckley, Jesucristo, Testimonio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

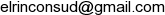

0 comentarios:
Publicar un comentario